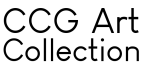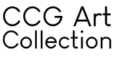Carlos Luna: El Caimán en la Valija
Por Jesús Rosado ©
"El arte es una epifanía en una taza de café”. – Elizabeth Murray
La cosecha visual de Carlos Luna abunda en excepcionalidades. La primera de ellas consiste en haberse trazado el propósito de pintar, en plena postmodernidad, con el espíritu purista en que lo acometió audazmente Elizabeth Murray [1] en los años setenta, sin reñirse con la vigencia y la innovación y teniendo en cuenta que en la actualidad el arte visual tiende a ser un complejo entretejido de técnicas y añadiduras formales. Porque si bien, en distintas etapas, la creatividad de Luna ha incursionado a través de la escultura, la cerámica y el artefacto, su apego a la tradición de cada manifestación no ha cedido a la tentación de sincretizarlas.
Otro aspecto exclusivo de su obra es la lograda convergencia entre la erudición estética que discurre implícita en su proyecto expresivo con la apariencia de espontaneidad nacida de la ingenuidad popular o de la intuición de algún aficionado virtuoso. Y, efectivamente, se pudiera asumir la atmósfera naïve de la imaginería de Carlos Luna pero no de otra manera que como acto liberador del cual ha dispuesto voluntariamente un pintor que dedicó intensamente once años de su vida al conocimiento artístico académico y que encuentra su mater nutricia en la diversidad de culturas y períodos.

No en balde la grácil candidez del dibujo y la rústica disposición de la figuración, tan características de sus composiciones, nos pueden remitir, simultáneamente, tanto a las animadas representaciones del tradicional teatro de marionetas, que a las escenas de los folcloristas rusos de inicios del siglo XX. O a la cautivante trayectoria de los outsiders americanos como Bill Traylor, Martin Ramírez y Eddie Arning, curiosa mezcla de empatías de las que el propio artista confiesa extraer efectos a la hora de componer la representación.
Pero las afiliaciones selectivas de la mente de este creador se mueven con una brazada mucho más amplia a través de sincronías subconscientes o en premeditados encuentros con legados trascendentes de la cultura universal. Así se explican los roces tangenciales con convenciones del arte egipcio tales como la bidimensionalidad, el simbolismo y ese hieratismo que el historiador francés Francois Lenormant [2] definía como “una pantomima solemne y cabalística” y que en el caso de Luna se convierte en una mímica que entraña una inminencia –
A ello se añaden otros créditos hábilmente asimilados como el toque de la fantasía exotista de Henri Rousseau –
Ninguna de las reminiscencias mencionadas le resta singularidad a la pintura de Carlos Luna. Su estilo es irrepetible y avasallador. Cada elemento que toma prestado de fuentes multiculturales se diluye en su vigorosa creatividad caribeña y en el arraigo de la crónica visual en el mundo hispanoamericano. Además de que la pintura de Carlos Luna es el reflejo de sí mismo como protagonista o como depositario del relato. Es su propio bagaje intelectual que se disimula en el lenguaje pictórico, tan auténtico como descifrable pero, a la vez, innovador e impecablemente facturado. Es, también, su humilde origen campesino, su amor a la tierra y a la cotidianidad pueblerina. No hay historia en sus cuadros donde no se perciba ese aroma a café que suele acompañar a la mística del nativo de Cuba .
Nacido en 1969, en Pinar del Río, la región más occidental de Cuba, Carlos inició su formación artística en la Escuela de Artes Plásticas de su provincia natal, continuándola en La Habana en la prestigiosa Academia San Alejandro y en la Escuela Nacional de Arte Cubanacán, culminándola, en 1991, en el Instituto Superior de Arte, el centro de más altos estudios en la expresión artística .
Durante la década anterior a su emergencia en el panorama del arte en la isla, los dos sucesos más significativos en el ámbito pictórico habían sido el auge del hiperrealismo y la vigorización de un movimiento de pintura popular de notables valores estéticos. Pintores rudimentarios como Jay Matamoros, Gilberto de la Nuez y Benito Ortiz, entre otros, vivificaron con su imaginería fresca y lustrosa unos años marcados por la decadencia de un arte politizado y complaciente con la dictadura castrista. Esa alternativa de inspiración vernácula sería contemplada y revalorizada, posteriormente, por la denominada “generación de los ochenta”, promotora de un fenómeno que estremeció el panorama visual en la Isla con la renovación radical de los cánones expresivos y con la incorporación de enfoques y conceptos insólitos en los espacios de la cultura cubana. Dicha corriente revitalizadora que ha tenido una continuidad hasta nuestros días es a la que críticos y estudiosos han bautizado con la definición de nuevo arte cubano, tendencia que nació con un carácter contestatario y que en su evolución aportó nuevos caminos teóricos y metodológicos, abriéndose a temas desautorizados históricamente por la censura del castrismo.
Esta generación herética se haría cada vez más desafiante al hegemonismo cultural del gobierno. A mediados de los años ochenta una segunda ola de jóvenes artistas radicalizarían aún más, en el terreno de la estética y de la teoría del arte, la confrontación social contra la falta de libertades, la absorción ideológica del autoritarismo y la degradación de los valores éticos en la sociedad. Se trata de un talentoso movimiento de peculiaridad congénita a la circunstancia socioeconómica del modelo cubano, que se hace difícil de clasificar por la pluralidad y lo sorprendente de sus nuevos recursos expresivos
De entre esos autores irreverentes de dinámica fogosamente transformadora, cuyo desprejuicio y temeridad ignoraron los intentos de satanización por parte del predeterminismo estatal… Justo de esa bohemia cínica, que desnuda impúdicamente la vileza de la dictadura planteando un arte indómito ante el ojo colectivo, es que surge impetuoso el temperamento de Carlos Luna.
La opción del régimen hacia el liberalismo indócil de aquella generación artística fue cerrarle gradualmente el acceso al espacio público, mientras le propiciaba la posibilidad de un aterciopelado exilio. Una especie de puerta giratoria con sus round trips condescendientes a condición de no escalar en su hostilidad antigubernamental.
En 1991, Carlos Luna se exilió, pero sin terciopelo. La ruptura con el totalitarismo fue drástica. Doloroso desarraigo, pero inapelable. Se radica en México donde conocerá a su amada Claudia y, junto con ella, forjará la posibilidad de una nueva y definitiva familia. Su isla, su entrañable caimán natal, le acompaña en su valija de pintor y tan pronto logra disponer de un caballete, otra hornada de lienzos y papeles se despliega en secuencia incesante de anécdotas, personajes míticos, testimonios y paisaje raigal, permeados de erotismo, de humor y de tragedia. Como si la única manera de re-
No obstante, su discurso antropológico se acopla al continente. La dramaturgia visual de la ya enjundiosa iconografía se enriquece con la idiosincrasia de la nueva latitud. Sin abandonar los temas populares autóctonos, siempre tamizados por la información actualizada sobre la contemporaneidad estética y bajo los influjos todavía cercanos de la Escuela de La Habana [3], a la que le adeuda la ascendencia de Carlos Enríquez, Marcelo Pogolotti y Wifredo Lam, aún así, resulta innegable que los doce años de residencia en tierra mexicana, marcan otra etapa de su creatividad, en la que se pueden percibir señales de ósmosis cultural.
Su insaciable indagatoria le acerca a las esencias del muralismo mexicano y a las singularidades de la obra de Rufino Tamayo, José Guadalupe Posada y Francisco Toledo, sumándose nuevos patrones a la amalgama de magisterios. Descubre el papel amate y sus posibilidades como soporte gráfico. Se lanza al estudio de los códices [4] mexicanos y de la ejecutoria de los artistas populares sobre estos pliegos artesanales.
La obra de Luna adquiere una mesurada mexicanidad que admite algo del abigarramiento cromático tan frecuente en el repertorio del arte mexicano y asimila ciertas alusiones de la cultura local. Ese es el caso de la representación de la Muerte, icono macabro que exorcizara en su obra el maestro Posada, haciéndola motivo secular y de festividad y que Luna incluye en piezas como Se Te Acabó El Mamey Cabrón (2003). En el orden formal, la exaltación de los colores es sometida reflexivamente por el sentido de equilibrio de los valores con que Luna logra acompasar la intensidad de sus piezas. La representación de la imagen, aunque se nutre de algunos rasgos del entorno, nunca se pliega a conversiones estilísticas. Se diría que al contrario, en tanto la hibridez intelectual ha ensanchado y diversificado la expresividad del artista, cada mestizaje con una porción de cultura transterritorial, reafirma la afiliación a su raigambre.
A partir del 2003, Carlos Luna y su prole se asientan en Miami, ciudad que le posibilita el reencuentro parcial con el ambiente nativo, al mismo tiempo que le aproxima a lo más actualizado del arte cubano en el exilio y a las vanguardias de Norteamérica. La relocalización lo devuelve, en cierto modo, a las coordenadas de su rebelde nacimiento artístico con la diferencia de que ahora el talento ha fraguado y el contexto, con sus inmensas posibilidades para exteriorizar y comunicar el caudal creador, se presta a la promoción de una obra que a estas alturas ha recorrido numerosos espacios expositores en América y en Europa. De modo que si México significó el maduradero conceptual, Miami, plaza que ha venido germinando como crucero de la cultura global, le representa el taller idóneo y la necesaria plataforma de difusión en el ámbito académico y en la elite del coleccionismo internacional.
Los años norteamericanos de la producción del joven pintor, repartidos equilibradamente entre la proximidad de la circunstancia antillana y el impacto del cosmopolitismo intelectual de esta gran nación, lejos de encausarlo en el proceso de negociación de identidades al que se somete la creatividad de algunos artistas exiliados, lo han reafirmado en la visión consistente de que el arte tiene una pertenencia y el propósito de universalizar la antropología visual de lo cubano es lo que sintoniza su inspiración y su destreza con el acontecer de las periódicas vanguardias. Signos inequívocos de que asumir el abolengo puede ser un suceso no convencional.
Su pieza colosal El Gran Mambo (2006), concebida en Miami y la cual considero su capo laboro, es la condensación de su carrera. Es como una suerte de ensayo imaginológico que tributa, desde una cosmovisión personalísima, a la épica en el arte de Pablo Picasso y de los maestros mexicanos, así como a la riqueza de signos en Wifredo Lam. Es una obra que compendia los trayectos del prolijo recorrido formal y temático de Luna, extractando con capacidad antológica los aspectos que lo han venido a convertir, en mi opinión, en el exponente más genuinamente raigal del denominado nuevo arte cubano.
Anécdota y comentario gráfico, fábula y mística, erotismo y prejuicios, religiosidad y fetichismo afrocubano, pop de referencias nacionales y kitsch ironizado, claves todas en permanente tensión entre la inmediatez y la evocación, se entrelazan y reordenan para participar de zonas de la cultura popular poco frecuentadas por sus colegas. Esa recreación avant-
El resultado cautivante de su trabajo es faena de labriego. Carlos Luna trabaja cada una de sus piezas con febril artesanía, comenzando por la preparación del soporte y la depuración de las primeras fases de la representación que van a definir el efecto visual que se ha propuesto. Las texturas en sus superficies normalmente no rebosan sino que más bien subyacen. Para ello, el artista dota a sus lienzos, después de horas de ardua dedicación, de la consistencia de un cuero de tambor.
Las profundidades del color y las elaboradas filigranas entrañan jornadas de fatigosa orfebrería pictórica, armado con pinceles, brochas, espátulas, buriles, herramientas inventadas y hasta con las propias manos. La selección de los tonos, en ocasiones con valores exclusivos, la astuta distribución de la iluminación y el trabajo de los volúmenes completan el cálido ritmo interior de una imaginería que se concibe para la ductilidad vibrante.
Así brota el torrente incontenible de gallos, cuchillos, elegguas [5], vegetación, toros, astros, caballos, falos, aviones, objetos caseros y gente. La transposición gráfica gira en torno al diálogo interno del escenario vernáculo, en cuyo subtexto teatral palpita una comunidad con sus angustias, sus ceremonias y sus regocijos. Raza –la de Luna, la cubana-
[1] Elizabeth Murray (Chicago, 1940), prestigiosa pintora norteamericana con una obra de características. fácilmente reconocibles: colores vívidos y brillantes, formas aparentemente abstractas ricas en referencias a objetos domésticos como tazas de café, mesas y figuras humanas muy vitales y composiciones de excitante desconcierto y sugerente narrativa. Se considera una de las figuras prominentes de su generación con notable influencia estética en el arte contemporáneo.
[2] Lenormant, Francois (1837-
[3] Escuela de La Habana: Término acuñado por Alfred H. Barr, director del MOMA neoyorquino en 1940, para calificar al conjunto excepcional y orgánico de tendencias estéticas generadas por la vanguardia del arte visual cubano entre1920 y 1940. Esta vanguardia-
[4] Hojas de papel artesanal o lienzo que suelen contener miniaturas o dibujos en el centro de la superficie y jeroglíficos en ambos lados. Los códices asumen las más diversas modalidades de acuerdo a la cultura de donde provengan.
[5] Iconos en forma de cabeza o de rostro que representan a Eleggua, el orisha o deidad de los caminos en la santería afrohispana (una religión sincrética que incorpora elementos de la cultura lucumí y del catolicismo europeo). Las imágenes están elaboradas con atributos sagrados de Eleggua y se les colocan cauríes en el rostro. Comúnmente se les ubica detrás o próximos a la puerta del hogar como entidad de protección.
Jesus Rosado
Miami, Florida, Septiembre 2006