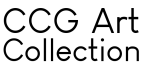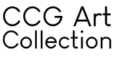Carlos Luna
Por Ramón Alejandro
A través de la corriente de imágenes que constituyen lo que tenemos la costumbre de llamar “La Pintura Cubana” se ha ido precisando a todo lo largo de los dos siglos pasados un diccionario de temas comunes. Los artistas nacidos en la Isla los hemos logrado ir cifrando intuitivamente con nuestras obras. Con nuestra capacidad de análisis y de síntesis los hemos ido convirtiendo progresivamente en conceptos poéticos bien precisos que han llegado a ser los emblemas propios a una visión original del entorno natural y social en que nos fue dado desarrollarnos. Contribuyendo así a formar esa cultura que se diferencia lo suficientemente de las demás ramas del tronco común de la cultura occidental como para aspirar legítimamente a tener nombre propio.

Ciertos artistas se han dado a la tarea de tratar de hacer entrar esta visión dentro de lo que las sucesivas vanguardias europeas o norteamericanas exigían en su momento dado. Otros han preferido buscar con perseverancia la afirmación de nuestras diferencias respecto a ese ámbito extranjero, afirmando aquellos aspectos que ya existían en las formas que el pueblo, con su intrincado mestizaje racial y sincretismo cultural había ido elaborando en un proceso lento pero vigoroso. Sorprendiéndose a veces a si mismo de sus propios éxitos y de la atención que en otros espacios culturales se nos daba a pesar de ser un país de poca extensión territorial y relativamente poca población.
Algunos artistas han logrado equilibrar su información acerca de lo que pasa afuera de la Isla sin dejar de estar a la escucha del corazón que late enterrado en el cuerpo de diente perro y tierra colorada, bajo su capa vegetal.
Como ejemplo de estos últimos me complace disfrutar contemplando como evoluciona la obra ya importante del joven pintor Carlos Luna.
La primera vez que visité el taller donde elabora con ahínco sus complicadas imágenes tuve la impresión de sentir en toda su fuerza la expresión de una de las características más dramáticas de nuestra idiosincrasia popular. Me refiero al machismo.
Los personajes que Carlos Luna representa en los espacios gráficos que despliega con ejemplar claridad sobre sus grandes telas están enfrascados en un zafarrancho de combate desenfrenado. Ostentan poses y actitudes en las que la mecánica muscular explicita la embriaguez que su propia fuerza les confiere. Las articulaciones de los miembros corporales recuerda a los personajes del teatro de sombras balinés, o a las marionetas de una pesadilla infantil que denunciasen la carga pasional del mundo en que los adultos se atormentan mutuamente alrededor de ellos. Están tetanizados con intenciones posesivas, demasiado intensas para sus engranajes, podría sucederle a veces que los miembros así sobrecargados de furias emblemáticas se virasen en sentido contrario a lo largo del curso desbocado de una danza que fuera mas allá de los límites del placer y desbordara en un mas allá alucinante en donde actúan las fuerzas que rigen escondidas nuestros destinos individuales. Allá donde ya no existen las razones ni la mesura humana. Aviones vivos y seres indeterminados, banderas, y animales metálicos recortados por efluvios fosforescentes, están henchidos de su propia importancia y se imponen al espectador imperativamente. Sin pedir permiso. Sin dar cuenta de una intencionalidad que no sea la de expresar irreprensiblemente esa misma urgencia. Esa intensa necesidad de vivir manifestándose apasionadamente que solo poseen algunos raros artistas. Hasta la vegetación invade sus espacios con avasalladora confianza en su propio derecho. Se arma de caras, ojos, elementos que la animan con la misma rabia de vivir imponiéndose al entorno por su razón o su propia fuerza. En este sistema feroz tanto los elementos viriles, cuchillos, pistolas, tabacos, como los femeninos, máquinas de coser, flores, tazas de café, se responden con violencia equivalente, porque ambos polos de este orbe están intrincados de manera mutuamente dependiente en el esplendor de la pelea.
Las obras estallan con su vehemencia ante los ojos del espectador, desbordantes de humor y versatilidad, la superficie de la materia y la intensidad de los colores conmueven con una rara carga afectiva que las electriza. Una carcajada salvaje recorre estas grandes telas, que dicen fragmentos de discursos, bromas que hacen referencia a discursos olvidados, como esas palabras enigmáticas que son lo único que nos queda después de un sueño del que se nos han escapado las imágenes.
En estas grandes pinturas se expone con total claridad el sistema de valores que determina las intensas relaciones que entre los oriundos de la Isla establecen de un común acuerdo y culpable complicidad los dos géneros. Esa guerra que Baudelaire pintó con palabras en las Flores del Mal, se halla aquí descrita con su gráfica imperiosa en formas plenas, como repujadas por el recortado dibujo, ceñidas por el vigor del trazo negro que las exalta. Llevando la mirada desde el lineal encaje a la táctil turgescencia de los volúmenes protuberantes que sugieren aquella carne que la Santa Madre Iglesia trató, con poco éxito, de meter en cintura con el corsé de sus dogmas. Chamuscando con las llamas de las hogueras destinadas a limpiar los cuerpos contaminados por la exhuberancia del mundo de las percepciones, y por el embrujo emborrachador de la vegetación tropical las formas con que Carlos Luna despliega despreocupado con su canto a la sexualidad y al libre juego de los instintos. Es toda una iconografía del teatro del amor y sus máscaras culturales que retroactivamente cargan de mayor fuerza lo que la naturaleza ya asentó en las propias carnes. La sinceridad brutal del “miénteme mas” que pide el amante que no desea desengañarse y adora la ilusión que tan deliciosamente lo tortura.
Hay mucha violencia en estas pinturas y es la violencia del deseo, de la dependencia que el frágil placer nos impone y que las fuerzas de la naturaleza caribeña animan con su ambigüedad moral desde los otanes encerrados en las soperas que se esconden detrás de las telas por pintar y de las pinturas en proceso de elaboración. Vida en ebullición dentro de los cuerpos y en los rincones oscuros al ras del suelo. Oscuridad con luz propia en el misterio insondable que impulsa ciegamente a la especie humana.
El Elegguá que en África ostentaba como el Príapo romano el bastón de su orgullo viril, ese Mutunus Tutunus popular de nuestros antepasados que fueron la raíz de la raza latina, funda aquí en el taller de mi amigo su nuevo reino en América.
El garabato encendido que jala ávidamente lo que le pide el cuerpo cuelga de la rama de un árbol un primero de enero cualquiera. Es el amanecer que canta el guajiro en su tonada, es el eterno recomenzar de un mundo perpetuamente joven.
Esta es otra “Guerra Florida” semejante a la de los Mexicas, y si hay sangre es por sobreabundancia e impaciencia de satisfacer el imperioso deseo que impone su ley.
Hay inocencia en la exposición del hecho. Hay juego de palabras que en vez de ocultar hace más evidente la desfachatez de la imprescindible trasgresión, ya que toda prohibición constituye un desafío al verdadero artista y la dictadura de lo políticamente correcto tiene que ceder el paso a la Ley de la Vida. Si hay arrogancia es la que surge del orgullo de estar cargado de tanta Vida. Entre estas pinturas no estamos en el mundo de lo que debía ser, sino en la tierra de lo que es por lo que vales. Y por esa vida indiferenciada que hierve en las venas y palpita en cada uno de los órganos vitales.
El espacio del estudio estaba cuajado de todas estas potencias y presencias y cuando salimos al patio, durante un largo rato, un lucero muy lleno de intenciones me estuvo cuqueando por entre el follaje de los altos árboles. Las fuerzas del Mundo en la plenitud de su seducción me habían envuelto en el instante perpetuo de mi presente, el “Pájaro lindo de la madrugada” me hacía guiños por los intersticios de las pencas.
Miami, Florida 2005